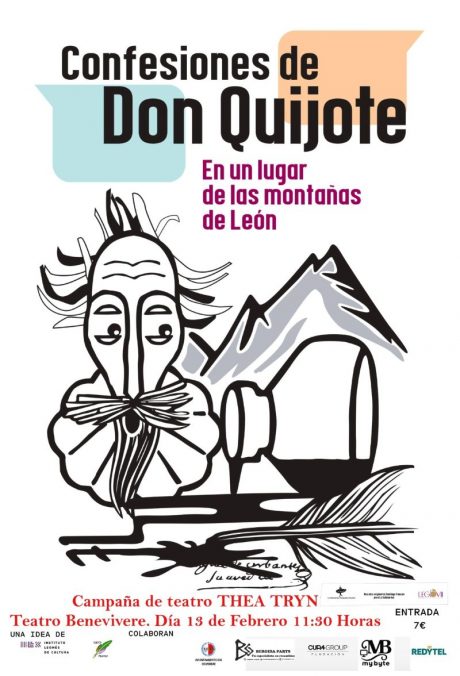La tarde avanzaba con una lentitud casi solemne, mientras el cielo parecía debatirse entre quedarse en calma o desatar su furia. Una brisa helada comenzó a recorrer los campos, doblando los girasoles y arrancando un murmullo seco de las zarzas. Ella estaba de pie en el patio, contemplando cómo las nubes, densas y oscuras, se acumulaban en el horizonte como una amenaza inevitable. Carmelo, firme junto al abrevadero, dejaba que el viento agitara sus plumas, adoptando la postura de un guardián que ya presentía lo que estaba por venir.
—Se avecina lluvia —comentó el abuelo desde la puerta de la casa.
Ella se giró para mirarlo. Apoyado en su bastón y con un cigarrillo colgando entre los dedos, parecía encogerse bajo el cielo que se oscurecía con rapidez, su figura marcada por una fragilidad que contrastaba con la fuerza de la tormenta que se aproximaba.
Las primeras gotas comenzaron a caer con el peso de una advertencia, creando manchas oscuras en la tierra reseca del patio. Apenas cruzó el umbral de la casa, un trueno profundo resonó a lo lejos, como un anuncio de lo que estaba por desatarse. Desde la ventana de la cocina, observó a Carmelo, todavía inmóvil, con la mirada fija en el cielo encapotado. Era como si, en lugar de refugiarse, el gallo estuviera desafiando al mundo, firme ante la lluvia que ahora caía con furia.
La tormenta llegó con la fuerza de algo decidido a hacerse notar. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, arrancando un silbido que se mezclaba con el crujir de la madera, como si la casa entera estuviera resistiendo una embestida. Los truenos reverberaban en los muros, mientras la lluvia golpeaba el tejado con una intensidad ensordecedora. Ella se acomodó junto al abuelo en la sala, con una taza de té caliente entre las manos, intentando encontrar algo de calma en medio del caos.
Un relámpago rasgó la oscuridad, iluminando por un instante el patio. Allí estaba Carmelo, completamente empapado pero imperturbable, refugiado bajo el limonero como si ese fuera su trono. Había algo en esa escena que la dejó inquieta: el gallo no parecía simplemente soportar la tormenta; era como si estuviera retándola, plantándose ante ella con una resolución casi desafiante.
Cuando la tormenta empezó a ceder, el abuelo apagó la lámpara con un movimiento lento y se retiró a su cuarto, dejando la sala en penumbra. Ella se quedó un rato más junto a la ventana, observando cómo las nubes se deshacían poco a poco y el patio recuperaba su serenidad habitual. Carmelo seguía bajo el limonero, sacudiendo sus plumas mojadas con movimientos precisos, como si la tormenta hubiera sido solo un contratiempo insignificante.
Antes de irse a dormir, salió al patio en silencio, dejando que sus pies descalzos tocaran la tierra húmeda. Carmelo la observó de reojo, sin moverse ni un centímetro de su lugar bajo el limonero. Ella se arrodilló lentamente a su lado y extendió la mano. El gallo, tras un breve momento de duda, permitió que sus plumas mojadas rozaran suavemente sus dedos, como un gesto de aceptación.
Carmelo emitió un cacareo breve y directo, que sonó casi como una respuesta deliberada. Ella sonrió con ternura y se levantó, regresando a la casa. Mientras cruzaba el umbral, no pudo evitar la sensación de que, en esa noche cargada de tormenta, el gallo le había enseñado algo que aún no terminaba de comprender del todo.
En el siguiente capítulo, Carmelo mostrará signos de agotamiento, y la enfermedad del gallo traerá al huerto un aire de vulnerabilidad. La nieta y el abuelo se unirán en un intento por cuidar de él, pero el tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.