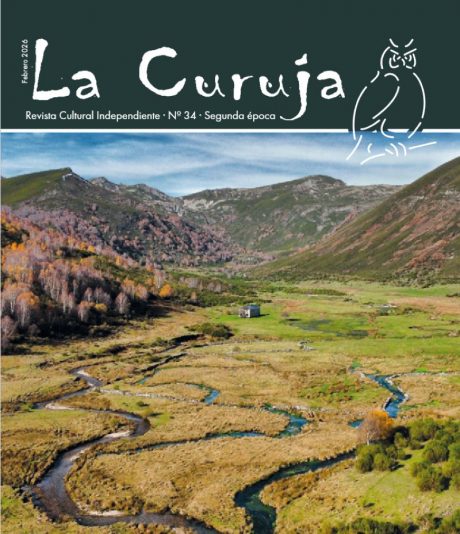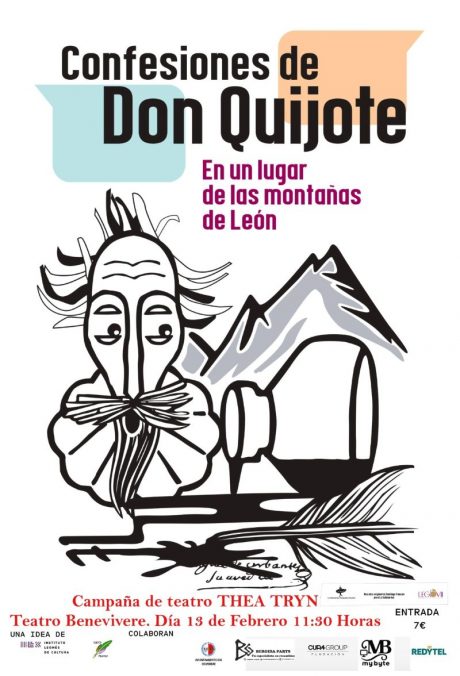Después del almuerzo, mientras el abuelo se sumía en una siesta ligera junto al ventanal, ella decidió aventurarse a explorar la casa. Había algo en esas paredes encaladas, desgastadas por el tiempo, que parecía guardar secretos y recuerdos acumulados. El silencio era casi palpable, interrumpido únicamente por el rítmico tic-tac de un viejo reloj de pared y, de vez en cuando, el canto persistente de Carmelo, que rondaba el patio con su eterna vigilancia.
Con cuidado, subió al desván por una escalera angosta y empinada, cuyos peldaños crujían bajo cada paso. La estancia estaba cubierta de polvo, con cajas apiladas en desorden y mantas descoloridas cubriendo algunas de ellas como si intentaran proteger algo que había sido olvidado. Una pequeña ventana dejaba entrar rayos de luz inclinados, que iluminaban las partículas suspendidas en el aire, haciendo que todo pareciera envuelto en una atmósfera de nostalgia.
Al fondo, descubrió un baúl de madera con un candado oxidado que apenas resistió cuando intentó abrirlo. La tapa se levantó con un ligero chirrido, revelando un tesoro de recuerdos: álbumes de fotos, libretas envejecidas y objetos que parecían cargados de historia. Entre ellos, un pañuelo bordado con delicadeza, una medalla desgastada por el tiempo y un reloj de bolsillo detenido en algún momento perdido.
Con cuidado, tomó el primer álbum y lo abrió como quien desentraña un misterio. Las páginas, amarillentas y delicadas al tacto, contenían fotografías en blanco y negro de rostros que le resultaban vagamente familiares: su abuelo, joven y erguido junto a un caballo; su abuela, con una mirada solemne y un vestido sencillo; y, entre ellos, una niña con una expresión pícaramente traviesa que no tardó en reconocer como su madre.
Fue entonces cuando se topó con una foto que la hizo detenerse. En la imagen, su abuelo sostenía un polluelo diminuto en sus manos. Era inconfundiblemente Carmelo, con las mismas manchas características en el plumaje, aunque en ese momento no era más que una bola de plumas suaves y ojos brillantes llenos de vida.
—Ese día lo encontré perdido —dijo la voz del abuelo desde la puerta, rompiendo el silencio y sobresaltándola.
Ella se giró rápidamente y lo vio allí, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Su expresión no era de enojo, pero había algo en su mirada que la hizo sentir como si hubiera invadido un terreno íntimo.
—No quería entrometerme… —comenzó, algo titubeante.
—No te preocupes —respondió él con voz calmada—. Esos álbumes han estado aquí demasiado tiempo, esperando que alguien les preste atención. Carmelo apareció justo cuando más lo necesitaba —dijo, con un tono que mezclaba nostalgia y gratitud—. Era un polluelo desamparado, igual que yo me sentía en ese momento. Tu abuela solía decir que los animales tienen un entendimiento que a nosotros se nos escapa. Que ven más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nunca le creí… hasta que llegó Carmelo.
Bajó al patio en busca de aire fresco, aunque en el fondo también buscaba algo más: a Carmelo.
Lo encontró en su sitio habitual, junto al abrevadero, con la misma actitud serena de siempre, como si los secretos revelados en el desván no fueran más que un eco lejano en su mundo.
—¿Qué secretos guardas que yo no puedo entender? —susurró mientras levantaba la cámara y la enfocaba hacia él.
Carmelo giró la cabeza con una mirada profunda, casi desafiante, como si la respuesta estuviera frente a ella, tangible pero inalcanzable. Presionó el obturador, y en ese instante, tuvo la extraña sensación de que había capturado algo más grande que una imagen: un fragmento de un mundo lleno de historias que aún no había descifrado.
En el siguiente capítulo, la calma del huerto será interrumpida por una tormenta inesperada. Carmelo, bajo la lluvia, mostrará una fuerza que la nieta no podrá dejar de admirar, mientras el abuelo recuerda momentos que creía enterrados.