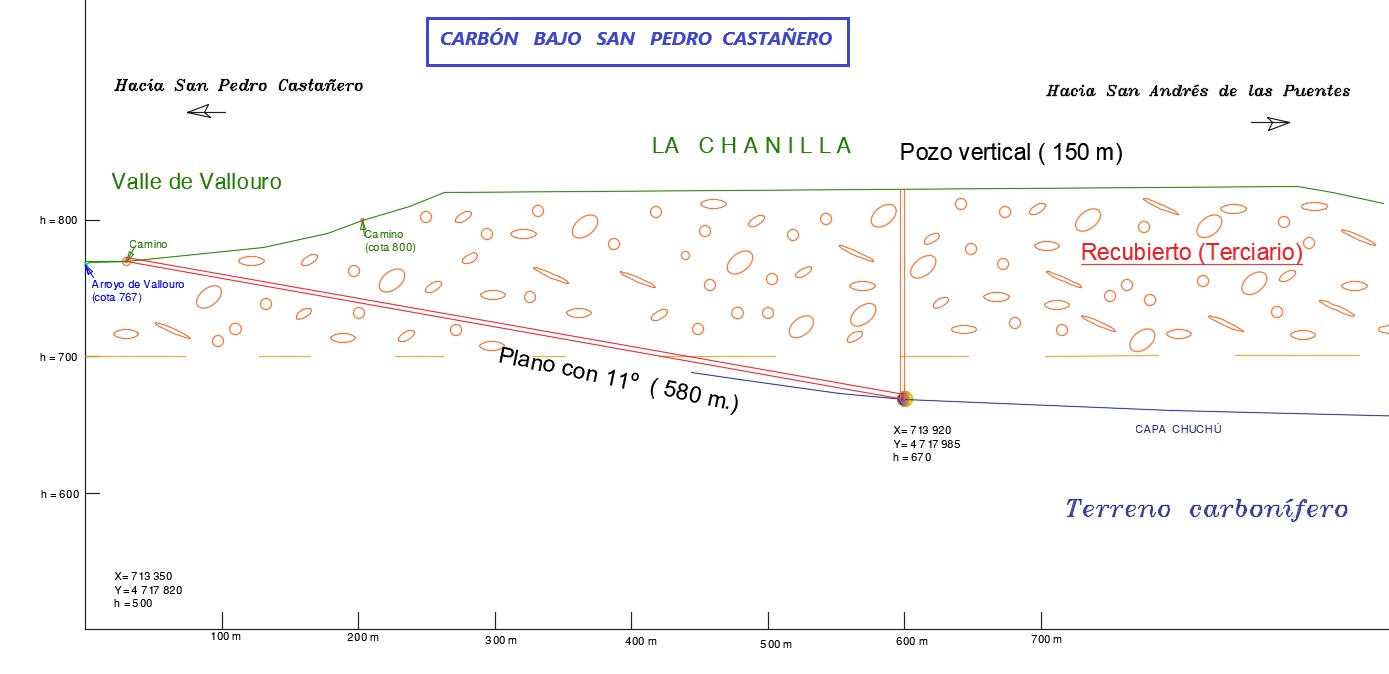Encino, verano del 73. Afuera, la luz se derramaba por las aceras como una promesa que no terminaba de cumplirse. Dentro del apartamento, el aire olía a sal y a polvo de libros. Sally había dejado la raqueta tirada junto a la puerta. Se quitó las zapatillas de un puntapié y se dejó caer al suelo, espalda contra la alfombra, como si el peso del día le hubiera vencido por fin.
Tenía el transistor sobre una caja de cartón que aún no había vaciado. Giró la ruedecilla buscando algo que no supiera que buscaba. A ratos sonaban noticias, risas falsas, jingles gastados… hasta que la reconoció. Carly Simon. Su voz atravesó la habitación como un recuerdo que no era del todo suyo. “You’re so vain…”
Sally cerró los ojos. El ventilador del techo hacía un ruido viejo, cansado. Afuera, los coches pasaban con esa lentitud dominguera de los barrios residenciales. Ella pensó que tal vez había algo de razón en la canción, en ese desprecio elegante, en ese dolor vestido de orgullo. No porque tuviera el corazón roto —aunque tal vez sí—, sino porque entendía lo que era vivir a contracorriente, decir “quiero” donde otros esperaban un “debo”.
Recordó el comentario de aquel profesor de física, lanzado con una sonrisa condescendiente mientras miraba por encima de sus gafas:
—¿Física tú? Al final acabarás enseñando en una secundaria… o casada con algún ingeniero.
No dijo nada entonces. Se limitó a anotar lo que él escribía en la pizarra, como si no le importara. Pero se lo guardó. Como se guardan las cosas que un día te sirven de combustible. Como una cerilla encendida dentro del pecho.
La canción seguía, y con ella una imagen que siempre volvía. Sally, niña aún, acostada sobre el césped del jardín, mirando el cielo hasta marearse. Pensando que allí arriba debía de haber silencio. Un silencio limpio, sin opiniones ni etiquetas. Un lugar donde los cuerpos flotaban sin importar el sexo, ni el apellido, ni la sonrisa correcta.
Desde el suelo, ahora, volvió a mirar el techo como si estuviera hecho de cielo. Imaginó su cuerpo suspendido, flotando dentro de una cápsula, más allá del ruido del mundo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no le pareció una locura.
Se incorporó con pereza. El sudor le corría por la espalda, pero no tenía ganas de ducharse. Fue hasta el escritorio y buscó entre los papeles arrugados. Allí estaba. Un folleto que había recogido semanas atrás en la universidad: NASA busca nuevos candidatos para el programa espacial. Por primera vez, también mujeres.
Lo había leído mil veces. Lo había dejado a un lado otras mil. Pero esa tarde algo había cambiado. Tal vez la canción, tal vez el aire denso del verano, tal vez el cansancio de callar tanto.
Lo alisó con las manos y lo puso en el centro de la mesa. Luego se sentó y empezó a escribir. Nombre. Edad. Estudios. Experiencia. Pero lo que de verdad escribió fue otra cosa. Escribió rabia. Escribió sueños. Escribió una pregunta que llevaba años golpeando por dentro: ¿Y por qué no?
La canción terminó. Volvió el locutor con su voz gastada, hablando del tráfico y del béisbol. Sally no lo escuchaba. Afuera, un avión dejaba una estela blanca en el cielo, y ella lo siguió con la mirada, como quien reconoce un viejo presagio.
No lo sabía entonces —cómo iba a saberlo—, pero acababa de dar su primer paso hacia el espacio. Uno real. Uno que empezaba con una mujer sudada, despeinada, sentada en el borde de una silla barata, escribiendo su nombre en un papel.
A veces los grandes viajes no comienzan con un cohete, sino con una canción sonando en la radio una tarde cualquiera.
Nicanor García Ordiz