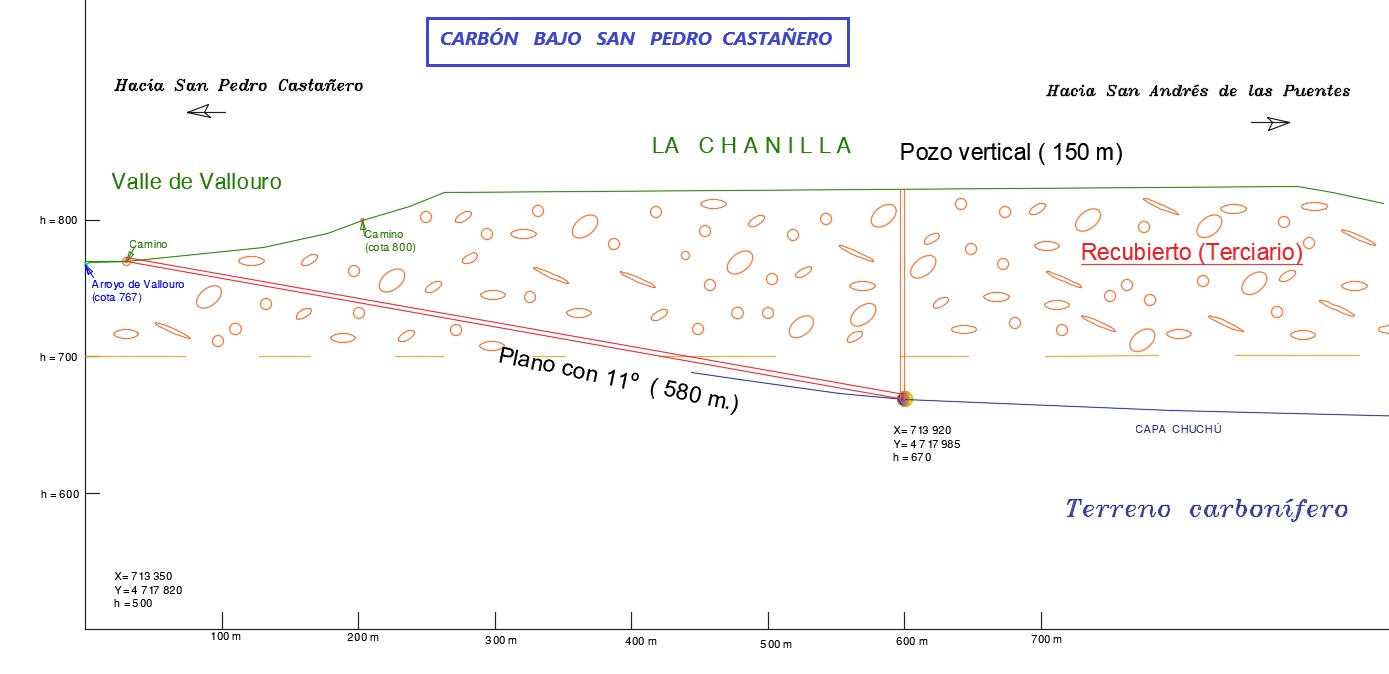La tarde en Birmingham era de esas que invitan a la introspección. El cielo encapotado, la lluvia resbalando con pereza por los cristales, el murmullo sordo del viento en las calles. Malala pasaba las páginas de un libro de filosofía que había tomado prestado de la biblioteca de la universidad, pero su mente flotaba lejos, más allá de aquellas palabras densas, más allá de aquella ciudad que, aunque la acogía, no terminaba de sentirla suya.
Fuera, el otoño había teñido las aceras de ocres y rojizos, pero la nostalgia en su pecho tenía otro color. El del polvo de las montañas de Swat. El de los pasillos de su escuela. El de la mezcla de miedo y esperanza que aún palpitaba en su memoria.
Encendió la radio, buscando romper el silencio de la habitación. Al poco, una canción de Ed Sheeran llenó el aire. “Photograph”. Cerró los ojos. La melodía hablaba de recuerdos atrapados en una imagen, de la distancia, del amor que sobrevive a los kilómetros. No supo bien por qué, pero la letra le removió algo hondo.
Y, de repente, el pasado la arrastró.
Se vio a sí misma en el autobús escolar de Pakistán, con sus compañeras de clase riendo a su alrededor. Sintió el traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra, el aroma familiar de polvo y perfume barato flotando en el aire. Todo era tan vívido que casi creyó estar allí de nuevo.
Y entonces, la voz, el grito.
—¿Quién es Malala?
El disparo.
Un instante de oscuridad.
Abrió los ojos y se encontró de nuevo en su habitación. La canción seguía sonando, pero su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo aún recordara el eco del pasado. Se miró en el reflejo de la ventana. La joven que la observaba desde el cristal no era la misma niña que había subido aquel día al autobús. Seguía siendo Malala, sí, pero ahora también era la voz de millones de niñas que, como ella, se negaban a ser silenciadas.
Sonrió con suavidad. La música tenía ese extraño poder: podía devolverla a los momentos más oscuros, pero también recordarle cuánto había avanzado desde entonces.
La canción terminó y Malala apagó la radio. Cerró el libro de filosofía y, en su lugar, sacó su cuaderno. Sintió la necesidad de escribir, de dejar que sus pensamientos tomaran forma en el papel.
“A veces el pasado regresa en forma de canciones. Melodías que no pertenecen a mi tierra, pero que, de algún modo, saben contar mi historia. Hoy escuché una sobre recuerdos y me vi en aquel autobús. Me vi antes del disparo. Antes del silencio. Antes de que el mundo pronunciara mi nombre con un peso que, a veces, aún siento demasiado grande”.
“Me pregunto si algún día podré recordar sin que duela. Si podré volver a casa sin miedo. Pero luego me doy cuenta de que esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es: ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo seguir hablando? ¿Cómo seguir luchando?”.
“Porque si algo he aprendido, es que mi voz no es solo mía. Es de cada niña que aún es silenciada. De cada una que sueña con un lápiz, un libro, una oportunidad. Y si el pasado me persigue, dejo que lo haga. Porque sé que también me empuja hacia adelante”.
“Hoy he vuelto a escuchar la voz de la niña que fui. Y le he respondido: No te preocupes. Sigues aquí. Sigues luchando”.
Malala dejó el bolígrafo a un lado y contempló sus palabras con una mezcla de melancolía y determinación. Respiró hondo, dobló la página y cerró el cuaderno con suavidad. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella, algo se había apaciguado. Había cosas que, por mucho que el mundo cambiara, nunca dejaría de escribir.
Nicanor García Ordiz