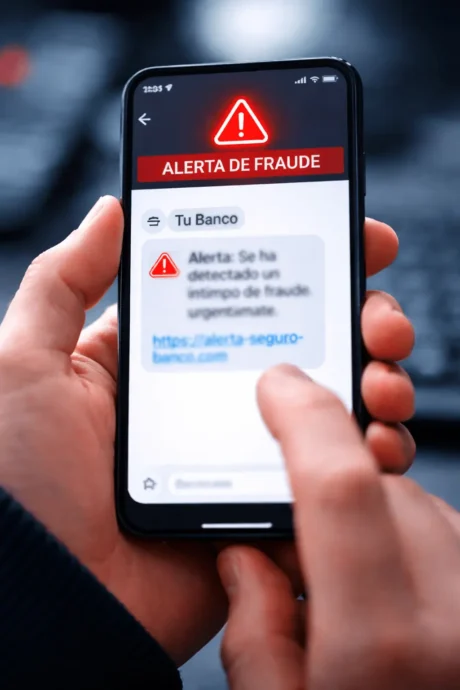Trás-os-Montes es un reino maravilloso, asegura Miguel Torga, uno de los más grandes escritores que ha parido Portugal, país querido y añorado, por el que el viajero siente auténtica devoción. Y añade: “porque siempre ha habido y habrá reinos maravillosos en este mundo”. Por fortuna, para aquellos “danzarines” que siempre andan tras las emociones. “Lo que hace falta, para verlos –continúa Torga-, es que nuestros ojos no hayan perdido la virginidad original ante la realidad y que nuestro corazón, después, no vacile”. Mirar con la inocencia de quien acabara de descubrir el mundo, como si fuera la primera vez.
Un reino mágico, Trás-os-Montes, qué lindo y evocador término bajo la mirada infantil que siente el latido del mundo cerca, más allá, al otro lado de la montaña, donde se refugian los desheredados, los apátridas, los que atraviesan la raya, quienes aspirar a saborear el color azul y mate de los bosques milenarios, donde habitan los urogallos y rugen los osos.
Con el libro de Julio Llamazares bajo el brazo (Trás-os-Montes, por supuesto), muchas ganas y una mirada asombrada, el viajero -que diría el Nobel Saramago, y luego Llamazares-, no sólo se nutre de lecturas, sino de la propia tierra, del paisaje, que es memoria, y toda esa belleza que procuran los reinos fascinantes, en su periplo por esta tierra, en busca del alma de Torga.
El viaje parte de la capital berciana, discurre por Donde Las Hurdes (leonesas) se llaman Cabrera, tierra olvidada y perdida entre montañas, sobre todo la Baja (aunque resulte paradójico), y prosigue rumbo a las sanabrias zamoranas. El encanto, en esta ocasión, reside en atravesar un territorio casi infranqueable, por una carretera que parece trepar a los cielos, abismos de pasión, y de vez en cuando se alumbran, como un espejismo en medio de la melancolía, algunas aldeas de este Atlas, con cierto toque bereber. ¿Será la imaginación del viajero, que cree ver lobos donde sólo hay matojos?
A partir del pueblo de Truchas, es como si el relieve se suavizara y se amorosara (esa es al menos la impresión del viajero, que en ocasiones  recuerda lo que le conviene, porque la realidad es como uno la recuerda) hasta alcanzar un mirador, realmente espectacular, el alto de Escuredo, a partir del cual comienza un descenso vertiginoso y estimulante, ya en espaciosa tierra zamorana. La Puebla de Sanabria está próxima, y el viajero intuye, en el horizonte, una gran mancha, que podría ser el lago, cuya sola imagen, incluso irreal, lo colma de satisfacción. La necesidad de estirar las piernas y de alimentar el cuerpo invita a hacer un alto en el camino. Una cervecita -sin aceitunas- como aperitivo en un bar algo cutre, situado en un pueblo desangelado. Y luego, al aire libre y fresco de la provincia zamorana, un bocata de jamón, un trozo de empanada, y unas nueces, ay, apañadas ex profeso en el reino mágico del Bierzo.
recuerda lo que le conviene, porque la realidad es como uno la recuerda) hasta alcanzar un mirador, realmente espectacular, el alto de Escuredo, a partir del cual comienza un descenso vertiginoso y estimulante, ya en espaciosa tierra zamorana. La Puebla de Sanabria está próxima, y el viajero intuye, en el horizonte, una gran mancha, que podría ser el lago, cuya sola imagen, incluso irreal, lo colma de satisfacción. La necesidad de estirar las piernas y de alimentar el cuerpo invita a hacer un alto en el camino. Una cervecita -sin aceitunas- como aperitivo en un bar algo cutre, situado en un pueblo desangelado. Y luego, al aire libre y fresco de la provincia zamorana, un bocata de jamón, un trozo de empanada, y unas nueces, ay, apañadas ex profeso en el reino mágico del Bierzo.
El lago de Sanabria despierta la fantasía y devuelve al viajero, por instantes, a Inverness. Este, como muchos otros lagos, entre otros el lago de Carucedo, en el Bierzo, o el lago Ness, en Escocia, cuenta también con su propia leyenda. Sorprende tanto verdor, como si se estuviera comiendo “el resto del arco iris”, en una tierra que, en un principio y bajo una mirada colonizada, se podría antojar de color oro. Al viajero le entran ganas de echarse una  siesta a orillas del lago, pero el tiempo apremia, y La Puebla amerita, tal vez, de una visita. Empedrada y monumental, con su castillo-mirador y sus vistas de ensueño, anima a recorrerla palmo a palmo. La tarde comienza a echarse encima, pero en Portugal es una hora menos con respecto a España, y eso resulta una bendición para el viajero, que ansía llegar a Bragança con la luz del día, mejor dicho de la tarde. Y aunque no separan muchos kilómetros -La Puebla de Bragança-, la carretera acaba por hacerse algo pesada. Acaso sean las ganas por arribar a Portugal, ese vecino y hermano, que en tantas cosas le da mil vueltas a España, como el hecho de que los portugueses sean menos altaneros que los españoles, y encima ellos hablen más y mejor, no sólo lengua castellana, sino otras muchas, con una soltura ciertamente envidiable, que ayuda a repensar todo el sistema lingüístico español de enseñanza. Pero ahora el viajero sólo piensa en cruzar la raya y adentrarse en Trás-os-Montes.
siesta a orillas del lago, pero el tiempo apremia, y La Puebla amerita, tal vez, de una visita. Empedrada y monumental, con su castillo-mirador y sus vistas de ensueño, anima a recorrerla palmo a palmo. La tarde comienza a echarse encima, pero en Portugal es una hora menos con respecto a España, y eso resulta una bendición para el viajero, que ansía llegar a Bragança con la luz del día, mejor dicho de la tarde. Y aunque no separan muchos kilómetros -La Puebla de Bragança-, la carretera acaba por hacerse algo pesada. Acaso sean las ganas por arribar a Portugal, ese vecino y hermano, que en tantas cosas le da mil vueltas a España, como el hecho de que los portugueses sean menos altaneros que los españoles, y encima ellos hablen más y mejor, no sólo lengua castellana, sino otras muchas, con una soltura ciertamente envidiable, que ayuda a repensar todo el sistema lingüístico español de enseñanza. Pero ahora el viajero sólo piensa en cruzar la raya y adentrarse en Trás-os-Montes.
Torga, Llamazares y Saramago como guías
entre dos tierras mágicas con fronteras difusas
Bragança
“… tome este libro como ejemplo, nunca como modelo”, dice Saramago acerca de su Viaje a Portugal. Y agrega: “la felicidad, sépalo el lector, tiene muchos rostros. Viajar es, probablemente, uno de ellos. Entregue sus flores a quien sepa cuidar de ellas y empiece. O reempiece. Ningún viaje es definitivo”. Es probable, si el maestro lo asegura, que ningún viaje sea definitivo, mas algunos resultan balsámicos. En estas andaba el viajero (que dice Saramago y Llamazares, acaso por influencia del Nobel portugués) cuando de repente se apareció Bragança en la lejanía, que lontananza quedaría cacofónico, o tal que así.
 Bragança no se le apareció al viajero bajo la forma de “una luciérnaga inmensa… entre las sombras de las colinas y de los pinos que la rodean”, sino que se le presentó desaborida, como si de repente hubiera desaparecido su población. El viajero, que no era la primera vez que visitaba a esta ciudad, se quedó fuera de sí al comprobar que no había ni un alma por la calle, ni siquiera a quién preguntar, para tomar alguna dirección adecuada, tal vez algún hotel. Por fin, y después de algunos rodeos, da con un hotel, que queda algo alejado del centro histórico. Es probable que no haya más de un kilómetro y medio hasta el castillo, mas al viajero se le antoja lejos, acaso se siente perezoso, a él que le entusiasma caminar.
Bragança no se le apareció al viajero bajo la forma de “una luciérnaga inmensa… entre las sombras de las colinas y de los pinos que la rodean”, sino que se le presentó desaborida, como si de repente hubiera desaparecido su población. El viajero, que no era la primera vez que visitaba a esta ciudad, se quedó fuera de sí al comprobar que no había ni un alma por la calle, ni siquiera a quién preguntar, para tomar alguna dirección adecuada, tal vez algún hotel. Por fin, y después de algunos rodeos, da con un hotel, que queda algo alejado del centro histórico. Es probable que no haya más de un kilómetro y medio hasta el castillo, mas al viajero se le antoja lejos, acaso se siente perezoso, a él que le entusiasma caminar.
Pregunta, en el hotel, titubea unos segundos, y decide acercarse al meollo. No hay nada mejor que alojarse en pleno centro, al lado de lo que merece la pena. Un hotelito próximo al castillo le parece la mejor opción. Pues, venga, ya está, aquí mismo. El hotel tiene una pinta algo extraña desde fuera. Se trata de un edificio alto y encementado, como hecho con prisa y en época sub-desarrollista, pero desde el sexto piso se gozan de vistas increíblemente hermosas sobre el castelo. A tiro de piedra, el viajero trepa por una cuesta en dirección a esta fortaleza, que se le antoja impresionante. Y es que al viajero le entusiasman los castillos, tal vez porque en su interior anida algún templarín de raigambre galaico-berciana. Esto es un decir.
El viajero se adentra en esta ciudadela medieval por la parte trasera, con gusto y el sentimiento de redescubrir algún tesoro escondido. No se acuerda de que la entrada es gratis, lo que agradece. Y se dispone a recorrer su muralla, como si en un abrir y cerrar de ojos se encontrara en la ciudad de Lugo, por la que el viajero siente tanto cariño. Esta es una auténtica ciudadela, porque en su interior no sólo existe un castillo, que domina la ciudad, y una iglesia, sino múltiples casas, con sus cubiertas de teja, aunque todas ellas blanqueadas con el inmaculado color de lo etéreo, y aun una Domus municipalis, edificio emblemático y con solera, donde en tiempos medievales se reunía el concejo local (el ayuntamiento quizá más antiguo de Portugal). Como por encantamiento, mientras el viajero recorre la muralla, se le aparece un arco iris, símbolo de algún instante de felicidad, que estimula a saborearlo en toda su plenitud. Unas excitantes vistas sobre la ciudad son motivo más que suficiente para justificar este viaje a Bragança. La bajada al centro histórico, por una estrecha y pintoresca callejuela, resulta todo un placer. Si bien la ciudad parece dormida en su historia. Entonces, el viajero se acuerda de un restaurante, que le sugirió su amigo Miguel Varela, y se dispone a buscarlo. Ya va siendo hora de echar un bocado y un vaso, porque los portugueses no son tardones como los españoles para cenar, ni siquiera para comer. Los portugueses tienen horarios de comida que se asemejan más al estilo francés. O eso cree el viajero. Lástima, el Solar Bragançano está cerrado, o eso parece. No hay ningún cartel ni indicación que diga lo contrario. Tampoco es que el apetito apriete, mas ya va siendo hora, o eso siente el viajero, que se dirige hacia la estación de autobuses, en busca sin duda de algún restaurante, y atraído asimismo por el hotel en que se alojara la vez anterior, próximo a esta estación. Al viajero, dicho sea de paso, le gustan las estaciones, ya sean de tren o de bus, incluso las cutres.
justificar este viaje a Bragança. La bajada al centro histórico, por una estrecha y pintoresca callejuela, resulta todo un placer. Si bien la ciudad parece dormida en su historia. Entonces, el viajero se acuerda de un restaurante, que le sugirió su amigo Miguel Varela, y se dispone a buscarlo. Ya va siendo hora de echar un bocado y un vaso, porque los portugueses no son tardones como los españoles para cenar, ni siquiera para comer. Los portugueses tienen horarios de comida que se asemejan más al estilo francés. O eso cree el viajero. Lástima, el Solar Bragançano está cerrado, o eso parece. No hay ningún cartel ni indicación que diga lo contrario. Tampoco es que el apetito apriete, mas ya va siendo hora, o eso siente el viajero, que se dirige hacia la estación de autobuses, en busca sin duda de algún restaurante, y atraído asimismo por el hotel en que se alojara la vez anterior, próximo a esta estación. Al viajero, dicho sea de paso, le gustan las estaciones, ya sean de tren o de bus, incluso las cutres.
Después de un paseo calle arriba, se topa con un monumento al cartero, que devuelve al viajero a una entrañable morriña. Le hace alguna foto, como prueba de su afecto por esta figura, y se topa, casi por casualidad -lo que no es del todo cierto- con el hotel donde el viajero pernoctara en otra ocasión. Este también hubiera sido un buen lugar para pasar la noche, se dice como con pena. Otra vez será. El hotel elegido en este viaje tampoco está mal, aunque la primera impresión no fuera la mejor. Entretanto, encuentra un sitio para comer, al lado mismo del hotel en que se albergara hace tiempo. Se trata de un asador. Qué buena pinta. El viajero, nada más ver los rostizados de carne, comienza a segregar saliva. El sitio, además de limpio, resulta agradable, y como toda la ciudad, está vacío de gente. Será porque hoy es fin de semana, le dice el viajero al camarero. Si fuera domingo –le explica convencido y amable el mesero-, aún sería peor. Pues vaya telar.
En realidad, el viajero agradece, y mucho, que no haya rebaño, ni manada, porque éste, “aunque no es turista -que diría Llamazares-, o al menos  así lo cree (turista es el que viaja por capricho y viajero el que lo hace por pasión)”, se siente contento por el sólo hecho de haber llegado a Bragança, y también porque viaja acompañado por su amiga del alma, aunque esto quizá no sea necesario contarlo. El viajero (y la viajera) comen con ganas. Y deciden, antes de regresar al hotel, darse otro paseíto por la oscura y deshabitada noche bragantina. Algo caliente ayudará, sin duda, a conciliar el sueño. El castillo, en la noche, se muestra incluso más bello que durante el día.
así lo cree (turista es el que viaja por capricho y viajero el que lo hace por pasión)”, se siente contento por el sólo hecho de haber llegado a Bragança, y también porque viaja acompañado por su amiga del alma, aunque esto quizá no sea necesario contarlo. El viajero (y la viajera) comen con ganas. Y deciden, antes de regresar al hotel, darse otro paseíto por la oscura y deshabitada noche bragantina. Algo caliente ayudará, sin duda, a conciliar el sueño. El castillo, en la noche, se muestra incluso más bello que durante el día.
A la mañana siguiente, Bragança queda literalmente envuelta por una niebla como de otra época. Y el viajero decide dejar la ciudad, con cierta nostalgia, porque es probable que sea alguien ilusionado, aunque en estado permanente de “saudade”, un berciano de pura cepa, o sea.
El viaje continúa por tierras trasmontanas en dirección a Mirandela.
“Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia… Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos”, dice Saramago, que a buen seguro estará conversando con Antonio Pereira en algún cielo de Portugal, ese país cercano, no sólo en el espacio, sino en el tiempo de los afectos.
Ruta hacia Mirandela
El viajero emprende ruta hacia Mirandela. Nada más abandonar Bragança, comienza a asomar el sol. Se espera un día lleno de esperanza. Y la carretera, que conduce a Oporto (Porto), se perfila firme. En poco tiempo, alcanza Mirandela, ciudad que recuerda con simpatía, aunque estuviera nomás de pasada, hace algún tiempo, en un viaje que realizara a Viana do Castelo y a Bragança.
 Pequeña y coqueta, Mirandela es una villa que procura buenas vibraciones, con su puente romano, reflejado en el río Túa, cuyos arcos son todos desiguales, según nos cuentan Saramago y Llamazares. Luce un día de gozo. Y el viajero decide estirar las piernas y oxigenar el cerebro, antes de continuar rumbo a la tan ansiada matria de Torga.
Pequeña y coqueta, Mirandela es una villa que procura buenas vibraciones, con su puente romano, reflejado en el río Túa, cuyos arcos son todos desiguales, según nos cuentan Saramago y Llamazares. Luce un día de gozo. Y el viajero decide estirar las piernas y oxigenar el cerebro, antes de continuar rumbo a la tan ansiada matria de Torga.
Cuenta Llamazares en su libro Trás-os-Montes (libro de cabecera para este viajero berciano) que Mirandela toma su nombre de la Miranda do Douro, y que el dialecto mirandés deriva directamente del antiguo leonés. Incluso en el norte de Extremadura se habla una suerte de viejo leonés, tal como le dijera en una ocasión su amigo y poeta Miguel Ángel Curiel.
Al viajero le gustaría quedarse unas horas más en este sitio, pero también quiere llegar con sol a São Marthino de Anta, y aún falta camino por recorrer. Llega hasta Vila Real, y después de interrogar a varios lugareños y dar algunas vueltas, logra dar con la carretera. “Siempre en dirección a Sabrosa”, le aclara alguno. Pues vale. Así será. “Vila Real no es una ciudad afortunada”, asegura el Nobel Saramago. Es probable que sea como él dice, aunque el viajero no llega a percibir la hermosura o fealdad de la ciudad, porque sólo la bordea. El entorno, en cualquier caso, resulta de un verdor de cuadro impresionista, con sus pinares y eucaliptos, como para perderse en su umbría, o mejor dicho para echarse una siesta bajo algún árbol cobijador. “Vila Real, al contrario que Bragança –escribe Llamazares-, es una ciudad moderna, una ciudad señorial (término éste que también se decía de León, y que al viajero siempre le ha parecido algo cursi y redundante, porque toda ciudad será o no de señoras y señores), con cierto aroma huertano, pero reconvertida hoy en el centro económico y político de la provincia de Trás-os-Montes”. “La ciudad portuguesa con mayor cantidad de familias nobles después de la capital”, añade Llamazares. Algún día el viajero volverá, porque “hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre”, pero de momento sigue tras las huellas literarias de Torga, y luego espera hacerlo en busca de ese Portugal “telúrico y fluvial”, de esa “vieja y libre” ciudad de Oporto, decadente y a la vez esplendorosa, ribereña y marina, algo que al viajero lo acaba conmocionando, y que requeriría sin duda de otro espacio. En estos pensamientos andaba el viajero, cuando de repente se le aparece São Martinho de Anta.
São Martinho de Anta, el útero de Torga
 El viajero recorre Trás-os-Montes (nombre que le invita a soñar despierto y le traslada a un más allá de fantasía) para sentir, sobre todo, la tierra natal de Torga, São Martinho de Anta, localidad perteneciente al Concello de Sabrosa, y próxima a Vila Real.
El viajero recorre Trás-os-Montes (nombre que le invita a soñar despierto y le traslada a un más allá de fantasía) para sentir, sobre todo, la tierra natal de Torga, São Martinho de Anta, localidad perteneciente al Concello de Sabrosa, y próxima a Vila Real.
Miguel Torga, seudónimo de Adolfo Rocha, fue un Oliver Twist que viajó siendo niño al Brasil, y rodó por el mundo “alante”: Mozambique y Angola, entre otros lugares, tal como él mismo cuenta en sus memorias, La creación del mundo. Nuestro vagamundo tuvo la fortuna de ser apadrinado por un tío suyo para que cursara estudios de medicina en la Universidad de Coimbra, ciudad en la que ejerció como médico.
Con Trás-os-Montes subrayado, y los sentidos abiertos a nuevos horizontes, el viajero se encamina por las veredas del mito, convertido en logos literario, que acaba encontrando en todo el pueblo. Un aura de calma, sosiego y de buenas vibraciones envuelven al viajero y le hacen creer de lleno en las palabras sanadoras, en la memoria literaria, en la escritura autobiográfica y esencial. Llega a sentir su presencia, bajo un negrillo, y su aroma en una taza de café y aun en un cigarrillo  de liar, mientras permanece sentado, en compañía de una sensual, sensible y perceptiva mujer en la cafetería Central, situada en la plaza del pueblo. Un café, 0,50 céntimos. Qué gusto. Y qué felicidad. Es como si su lugar de nacimiento le estuviera pidiendo al viajero que se quedara, que disfrutara, con gusto, de la verdadera talla humana y literaria de Torga, un tanto alejada de saraos y bullicios altaneros. Instantes de placer, que se traducen en una quietud estoica, mientras el viajero contempla, bajo un pino y a la entrada del cementerio (en el centro- izquierda), su humilde tumba, sobre la que reza su inscripción de Nacimiento y Fallecimiento, aparte de unas flores y un libro, y en la que también se halla su mujer, Andrée. Tras la iglesia, se halla el camposanto, que con luz irreal y anubarrada, acaso repleta de arcángeles, lo seducen. Al igual que su iglesia, que por momentos le hace viajar al Méjico colonial.
de liar, mientras permanece sentado, en compañía de una sensual, sensible y perceptiva mujer en la cafetería Central, situada en la plaza del pueblo. Un café, 0,50 céntimos. Qué gusto. Y qué felicidad. Es como si su lugar de nacimiento le estuviera pidiendo al viajero que se quedara, que disfrutara, con gusto, de la verdadera talla humana y literaria de Torga, un tanto alejada de saraos y bullicios altaneros. Instantes de placer, que se traducen en una quietud estoica, mientras el viajero contempla, bajo un pino y a la entrada del cementerio (en el centro- izquierda), su humilde tumba, sobre la que reza su inscripción de Nacimiento y Fallecimiento, aparte de unas flores y un libro, y en la que también se halla su mujer, Andrée. Tras la iglesia, se halla el camposanto, que con luz irreal y anubarrada, acaso repleta de arcángeles, lo seducen. Al igual que su iglesia, que por momentos le hace viajar al Méjico colonial.
El viajero, sin abandonar su espiritualidad, cae en la tentación de llevarse alguna vianda a la boca –ya va siendo hora, se dice-, encontrando, por fortuna, un sitio apropiado, que en forma de cocido a la portuguesa, le ayuda a saborear, una vez más, la felicidad. El viajero nunca podrá olvidar aquel día, aquella tarde, rebosante de vides y anhelos. “Sí, esta es la casa de Torga”, le responde un vecino del pueblo, “permanece cerrada desde que falleciera el escritor y su mujer, que era belga, aunque de vez en cuando viene su hija, que vive en Coimbra”. Ahora, al recordar São Martinho de Anta, el viajero se siente como un niño que aún tuviera todo el pasado por delante, incluso un futuro lleno de ilusiones.
Manuel Cuenya