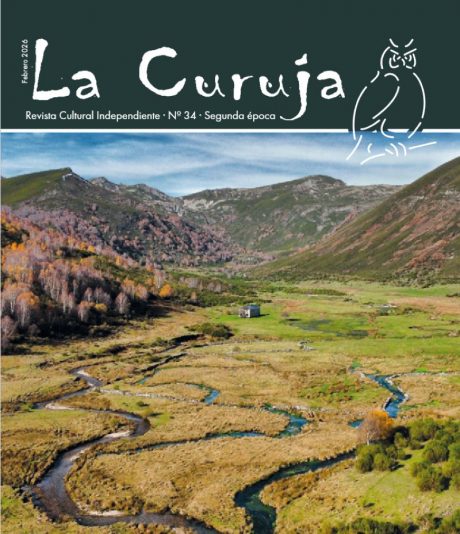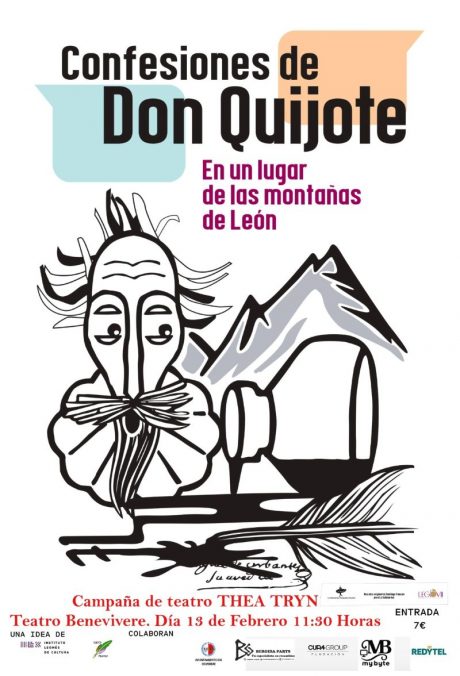La primera vez que Marianín Lacasa quiso quitarse la vida sólo tenía diez años recién cumplidos. Años después, no muchos, volvería a intentarlo de nuevo, y se conjuró para que el resultado no fuera como el de la primera vez.
Un experto podría decir que la primera intentona de Marianín Lacasa no pasó de ser un mero acto de rebeldía, que había sido una manera de auto reafirmarse ante el mundo de aquel niño de diez años. Diría que fue una travesura, fruto, sin duda, de la naturaleza inquieta e incauta de Marianín; aunque también podría decir que no fue nada de eso. Igualmente pudo ser por otras cuestiones.
Con un cable de los de la luz, blanco y de plástico, que el niño Marianín Lacasa encontró en un vertedero, fue con lo que trató de llevar a cabo su primera apuesta por dejar este mundo.
Escogió un lugar cerca de su casa, en el lindero de un prado con una huerta. Estaba solo y era medio día, cuando sabía que nadie podía verlo.
Decidido, ató un extremo del cable a una rama de un manzano, por encima de su cabeza, y el resto lo enrolló, dando varias vueltas, a su cuello. La otra punta del cable lo anudó a una de sus manos, para que no se escurriera al soportar el peso de su cuerpo.
Marianín sonrió, cómplice de sí mismo. Estaba a punto de salirse con la suya y eso le satisfacía. Estaba a un tic de cruzar la línea hacia el otro mundo, tal vez al averno, y en una décima de segundo decidió que lo mejor sería no acordarse de nadie, no quiso tener a nadie en su mente, sólo él y su convencimiento de saberse dueño y señor de su existencia. En este preciso momento lo único realmente importante era él y lo que tenía entre manos, así que, atado al manzano, unido al árbol que le ayudaría a llevar a cabo su maquinación, se sentía cómodamente solo, consigo mismo, vivo y pleno, y del otro lado, a un suspiro, tenía a la negra muerte. Dos realidades distintas y las dos al alcance de su voluntad. Era consciente de que sería capaz, por sí mismo, de pasar de la una a la otra, y sin necesidad de nadie más; no quería a nadie más, ni siquiera en su recuerdo. Estaba preparado para hacerlo per se, porque tenía voluntad de hacerlo y poder para ello, y eso le alentaba.
Marianín Lacasa se sintió todopoderoso. Con diez años se sentía omnipotente, porque en cuestión de minutos pasaría de la cálida vida a la gélida muerte, y eso por iniciativa propia, como sin importarle lo más mínimo, porque tenía poder y conocimiento para hacerlo, porque era consciente de que podía hacerlo, que era auto suficiente para hacerlo, porque nadie le había dicho que lo hiciera, porque a nadie se le hubiese ocurrido pedirle que lo hiciera, porque se bastaba él solo para hacerlo, porque su vida era suya, su propia vida, su substancia; porque sentía que era soberano para disponer de ella, pese a que los demás trataran de convertirla en parte de otra cosa, de una familia, de una sociedad, de un futuro feliz y próspero, pero, por encima de todo y todos, era egoístamente suya, su propia vida, y podía hacer con ella lo que se le antojara, hasta quitársela, y lo iba a hacer, porque era amo de su presencia en este mundo, señor de su existir, porque su condición de ser era de él y de nadie más, más allá de lo que los demás quisieran que hiciese con ella.
Marianín Lacasa sonrió, encubridor de su destino, y sonriendo dobló las rodillas, para que el peso de su cuerpo ayudase al cable de la luz a hacer el trabajo encomendado por él. El cordón blanco que le unía al manzano respondió a su quehacer, y se tensó alrededor del cuello de Marianín, como una boa constrictor ávida de otra vida para sobrevivir; y el cuello blanco y tierno de Marianín Lacasa empezó a tornarse rojo azulado, y Marianín tiraba con todas sus fuerzas del extremo que tenía atado a la mano, tratando de mantener tenso el cable blanco para que no se soltara de su garganta y lograr así su cometido.
A Marianín Lacasa, de diez años de edad, hijo de Abelardo Lacasa y Adela Blanco, hermano mayor de sus cinco hermanos y nieto de la abuela Aniceta, madre de su madre, que vivía con ellos, comenzó a faltarle la respiración y sintió como que la cabeza empezaba a hinchársele, y que la sangre de las venas de sus sienes marcaban un ritmo frenético, camino hacia ninguna parte, porque no podía ni subir ni bajar, obstaculizada por la barrera que puso Marianín alrededor de su cuello. El líquido rojo, dador de vida, sólo podía dar vueltas en el contorno del cráneo, transmitiendo latidos de muerte. Los ojos de Marianín Lacasa, verdes, casi tanto como la hierba del prado donde iba a entregar su vida, obligados por la presión, querían salírsele de las órbitas, y él apenas podía mantener la lengua en su sitio, porque a la boca le estorbaba dentro para poder tragar todo el aire que los pulmones demandaban, y Marianín notó cómo hacía su trabajo el cable blanco de la luz, efectivo, llevándose lentamente su vida por asfixia.
Marianín Lacasa se dio cuenta de que la propia necesidad existencial de su cuerpo comenzaba a revelarse contra su propósito, y, con todas sus fuerzas, lo ignoró, haciéndose más pertinaz si cabe. Marianín Lacasa contrapuso su férrea voluntad contra las órdenes frenéticas que enviaban sus neuronas a piernas y manos para que parasen aquel despropósito y no llegara hasta el fin, y batalló contra su cerebro para lograrlo, y se convenció de que iba a conseguirlo cuando comprobó que su cuerpo y sus sentidos comenzaban a aturdirse. Entonces supo que el final estaba próximo, y trató de dibujar una sonrisa de satisfacción en su desencajada cara, y su dicha hubiese sido plena, antes de cruzar el umbral al mundo de las tinieblas, de no ser porque una voz que llegaba desde la puerta de su casa, lo llamó, como lo hacía todos los días a aquellas horas. Era la voz de su abuela Aniceta, que lo reclamaba a la mesa, a comer con la familia. Y Marianín Lacasa tuvo que dejarlo todo, y suspender sus planes de suicidio, porque sabía que, si no hacía caso a la llamada de su abuela Aniceta, esta saldría a buscarlo, y no era plan que la abuela se llevase un disgusto al ver el cuerpo de su nieto de diez años colgando sin vida de un manzano, el día de Navidad.
Nicanor García Ordiz