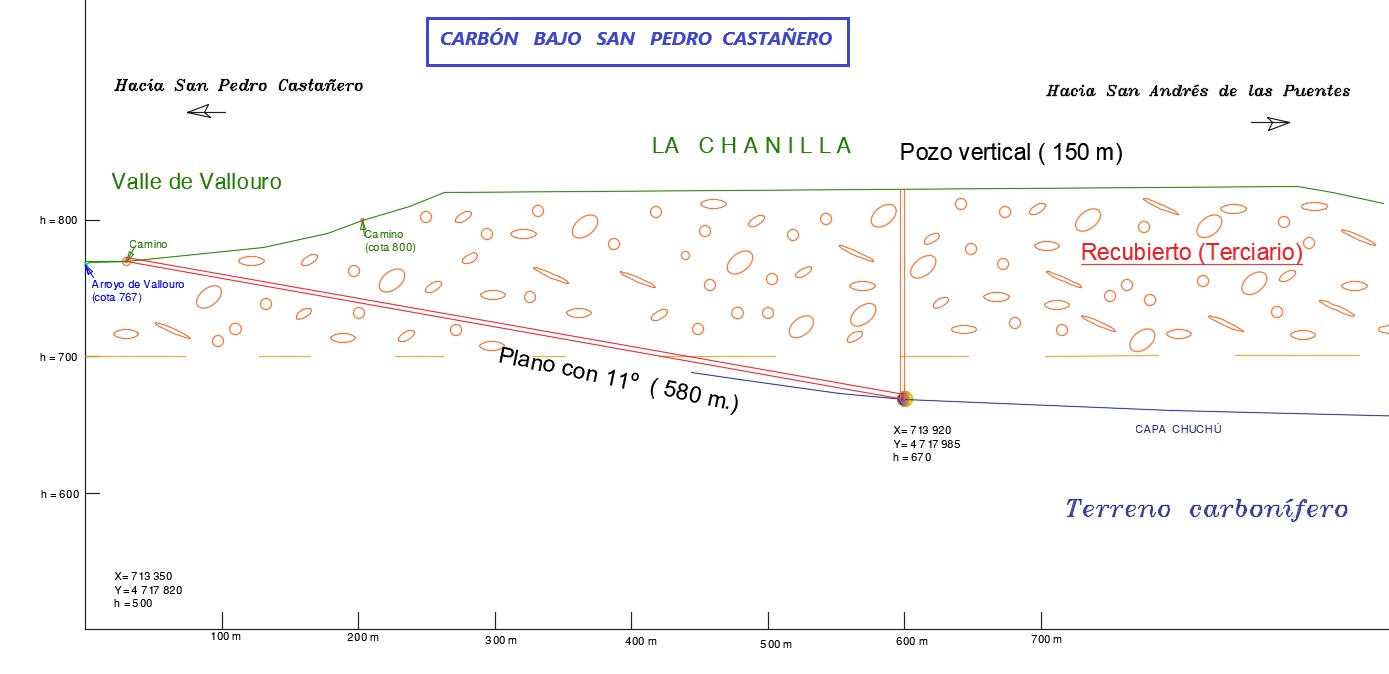Cuando lleguen a la recta en que está mi casa, seguramente habrá comenzado a anochecer. Sombras densas se posarán, como nubes, por las calles; y el sol, ya sin fuerzas, se dejará caer como si se despidiera para siempre del pueblo.
Al bajarse del coche, aparcado en la explanada que un día ocupara el Ayuntamiento y el Consultorio Médico, cuando aún tenían un número decente de personas a las que atender, sentirán el contraste con el bullicio de la ciudad, de donde vienen, y pensarán que podrían tener una vida más armoniosa aquí; pero pronto se percatarán de que sería ya tarde para eso. La oscuridad no les había dejado apreciar aún el panorama, pero un silencio sepulcral les dará cuenta de la soledad que les envuelve. Contemplarán paredes de casas caídas, ventanas que dejan pasar el frío sin disimulo, tejados con las pizarras descolocadas como fichas de un puzzle por hacer.
Al norte, a lo lejos, no alcanzarán a ver pero otros pueblos se quedaron sin gente antes que éste.
El viento se habrá calmado, como queriendo curiosear, sorprendido por la presencia de personas. Los pardales no piarán, porque no están desde hace tiempo, al perder el sustento a la par que la gente. Huyeron a la ciudad, donde había tanta que no había sitio para ellos.
Será tal el silencio, que el río, encajado en su lecho unas cuantas decenas de metros más allá, dejará llegar a sus oídos el rumor eterno del agua.
Aunque se tendrán que guardar las heladas manos en los bolsillos, observarán que ninguna chimenea escupe humo.
Dudarán entonces de si estaré esperándoles. Echarán a andar, sin estar muy seguros de hacia qué ruinas encaminar sus pasos, pero deduciendo que mi casa deberá ser aquella en que las zarzas, que atraviesan ya el asfalto como lanzas, aún dejen acceder a la entrada.
El miedo les calará la ropa donde no lo hubiera hecho el aire helado, cuando escuchen huir a un animal entre la densa vegetación de lo que antaño fuera una huerta, la de Antonio, que ni siquiera él cultivaba ya, pero se resistió a venderla a una pareja que se quería instalar y formar una familia.
Deberán encender ya la linterna de su teléfono móvil, envueltos en la penumbra, pues las farolas no se habrán dignado a brindarles una luz que ya no poseen.
Enfocarán hacia una robusta puerta de madera que se ha convertido en la columna que aún sujeta el frontal de la casa, en la que vivió Juan, que esperó hasta el último momento que su hija, que siempre pasó del pueblo, se instalara en una de sus abundantes propiedades, esas que muchos quisieron comprarle para iniciar una nueva andanza en el pueblo… que hubiera insuflado vida.
Al lado, verán la casa de Jose, tan hecha jirones que parece lamentarse a sí misma de haber visto cómo unas personas se habían interesado por ella, pero su dueño se empeñó en conservarla para sí porque, decía, le encantaba el pueblo… tanto que se había ido a vivir a la ciudad de al lado… ni siquiera por trabajo.
Unos dibujos infantiles que ya habían dejado atrás pero aún atisbaron, les harán pensar que esas paredes enmohecidas debieron ser las escuelas. Les parecerá oír una risa, y por un instante sentirán la vida que un día llenó aquel colegio, pero pronto se percatarán de que la risa no es tal, sino guturales sonidos de roedores.
No se atreverán a romper la quietud con una voz para llamarme, pues ni entre ellos hablan. Verán una edificación con carteles comerciales. El más joven se acercará para asomarse a una puerta que no le ofrecerá resistencia, y verá estanterías propias de una tienda de alimentación. De algún modo esas edificaciones les parecerán aún más abandonadas que el resto, como dándose cuenta de que efectivamente los negocios habían sucumbido antes que las viviendas….
…
Están ya cerca de mi casa, puedo sentir su agitado aliento más aún que sus pasos.
Me acuerdo de cuando les decía a todos que vendieran, que alquilaran sus propiedades vacías, cuando aún había posibilidades para el pueblo. Solo se fueron dando cuenta a medida que el pueblo empezó a no ser nada. Todos querían su tierra, pero todos la dejaron morir, no sé si por egoísmo o por pensar que siempre iba a estar ahí para ellos, como si ellos mismos fueran a estar siempre.
Quisieron entonces vender sus propiedades, que antes habían negado a familias dispuestas a instalarse en el pueblo.
Demasiado tarde. Una vez perdido el colegio y todo lo demás, ya nadie quería venir aquí por barato que fuera. Así que hasta quienes pensaban que tenían un tesoro con sus tierras, abandonaron el pueblo.
Solo yo resistí, y hace unos días, justo antes de morir, en un último intento por revivir Folgoso, escribí a esta familia regalándoles todo, pero….
Ah, allá se van por donde llegaron… ¡Claro! ¿Quién querría quedarse ahora en pueblo que ya no es tal?
Tomás Vega Moralejo
Relato corto inspirado por “La lluvia amarilla”, de Julio Llamazares.