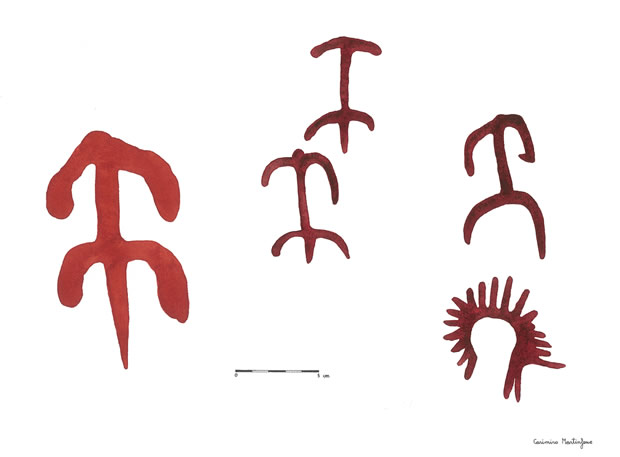Castrocontrigo, septiembre de 2007. El suyo es un oficio de riesgo, mejor desconfiar del personal. La dueña repasa al aspirante por encima de las gafas, vuelve a repasarlo a través de las lentes para diagnosticar con más precisión la catadura. También lo somete a interrogatorio. La primera pregunta fue el origen de nacencia, debida sin duda a los pelos del presunto, o sea un servidor, que ella supuso en Rumanía o en Valderas. Tuve suerte, al colocarme de frente no reparó en la nariz, demasiado aguileña para una probanza de limpieza sanguínea. Casi desesperado, recurrí a la artimaña de ponerle ojitos. Por fin, a cambio del DNI, fui admitido como huésped y otorgó un salvoconducto a todo color: “Pensión Nistal, habitaciones con baño”. Me asignó una, la más pequeña, la única en muchos kilómetros a la redonda. Hará las veces de campamento base, con los años el explorador se torna regalón.
De nada sirve ponerle ojitos a doña Lula. Cuarenta años entre camioneros, viajantes, pizarreros, le han empedernido la libido. Para la cena sirvió plato único, huevos escalfados con guisantes y jamón. Sabrosos, suficientes para hartar a tres políticos. De postre, flan. Tomé en la barra una infusión de manzanilla con vodka, y a la piltra.
Hacia las ocho de la mañana desperté. La ventana del cuarto daba a un patio interior, luminoso, florido, festejado por mil gorriones. Paredes encaladas, barro, madera vieja, teja. Estaba en plena Valdería, pero también pudiera encontrarme en un patio maragato: el mismo sol, la misma paz, igual sangre, o en uno manchego, o sevillano, o rifeño. En el centro una mesa camilla, cuatro sillas, tomé asiento. Al tiempo que desayunaba chorizos y tocino fritos, abrí la libreta, afilé el lápiz, rasqué el magín; la cerré ligero, recordé que el folio en blanco acojona tanto que puede cortarse la digestión. El folio en blanco es mejor afrontarlo arrimado a botella, nada de plato, y ya de retirada.
Puse dirección Morla. Quería hacer descubiertas en los terrenos aupados sobre el pueblo. En particular un abrigo al que nombran Corrales del Hoyeiro. Es una geografía de arduos roquedos, impenetrables laderones de brezo. Abandoné el sendero para internarme en un pinar, que despacito fue trocándose en robledal. El centenario bosque ha sobrevivido a los incendios gracias a que medra en un pedrero, siendo imposible su erradicación a base de mechero, aunque lo hayan intentado. Rastros de corzos, jabalíes, venados, lobos. En el ambiente flota inquietud, quizás debida también, allá en las alturas, a la omnipresente ceja rojinegra del Hoyeiro.
Gané metros a la buena ventura, sin saber de seguro el destino. La pendiente era fortísima, los viejos árboles aprovechaban una terraza entre los paredones para seguir trepando. Durante la subida, ni una triste pintura, mal síntoma. Tras dos horas de marcha, alcancé la negra boca del Hoyeiro, no tan negra pues dentro pasmosamente había luz. Por encima cien metros de cuarcita vertical, a los pies una caída similar. Un rincón apabullante. Más que cueva es túnel, pasadizo natural que atraviesa el inmenso farallón de lado a lado, dando acceso a un gran recinto limitado por murallas. Corralón inexpugnable al que los pastores supieron sacar partido desde eras inmemoriales. Me invadió el nerviosismo, la avaricia, el ansia de descubrimientos, y justo en ese momento –cómo olvidarlo- detecté con un vuelco en las ingles una rara figura en la pared, una sombra: el severo fantasma de doña Lula, escudriñándome por encima de las gafas al tiempo que susurraba “Capullo, capullo, capullo…” Registré el vestíbulo lupa en mano, resultados negativos, tampoco tuve suerte en el resto.
Algo desentonaba. El paraje estaba preñado de magia, podría ser el culmen de los santuarios prehistóricos, pero incomprensiblemente los brujos repudiaron dejar en él constancia de su alma. Razón demasiado espesa ha de haber para descartar este espacio privilegiado, y sin embargo elegir otro tan insignificante como la cercana cuevita de Llamaluenga.
Guinda a tanta decepción, me sobrevolaron ocho buitres.
{module ANUNCIOS GOOGLE PIE}