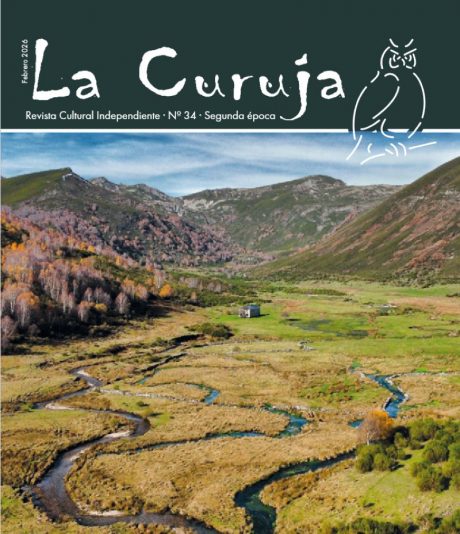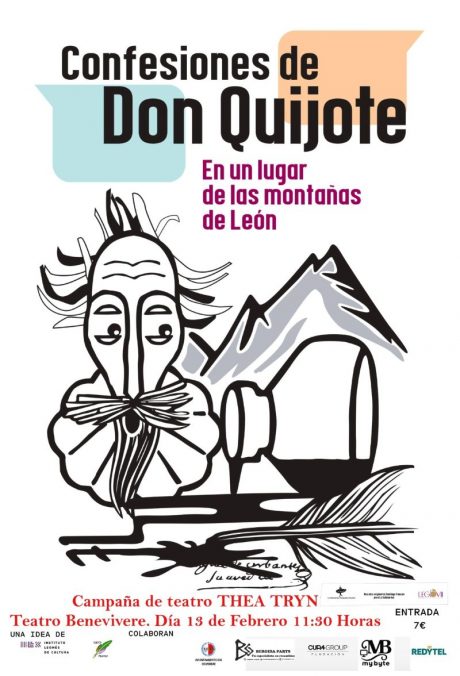Un año más Nicanor García Ordiz acude a la cita con los lectores de Bembibre Digital para ofrecernos el tradicional cuento navideño. Un cuento siempre original, tanto en su concepción como en su planteamiento, que nunca deja indiferente al lector.

La noche del carbón
Aquella Nochebuena el frío no pidió permiso. Entró en el pueblo como entran las verdades incómodas: sin llamar, sin excusas. El viento bajaba de los montes con un silbido áspero, levantando ceniza vieja de los caminos y empujando las sombras contra las fachadas. En las casas había luz, pero era una luz cansada, de bombillas desnudas, como si incluso la electricidad supiera que no era noche para excesos.
Simón el Carbonero caminaba solo. Llevaba el saco al hombro, negro de polvo, y una bufanda raída que había sido roja en tiempos mejores. No tenía prisa. Nunca la había tenido. A los sesenta y tantos años, la prisa es una costumbre que se pierde, como el gusto por las promesas.
Había pasado el día repartiendo carbón a crédito. Siempre a crédito. La Navidad tenía ese efecto curioso: hacía que la gente pidiera más y pagara menos. Simón no se quejaba. Sabía que la miseria no descansa ni en festivo.
Al pasar frente a la taberna vio a los hombres de siempre: los mismos que hablaban de política sin haber leído un periódico y de Dios sin haber rezado nunca. Reían fuerte, con ese humor áspero de quien se ríe para no pensar. Simón no entró. El vino le daba sueño y esa noche quería llegar despierto a su casa, si es que aquello podía llamarse casa.
Vivía en una casucha al final del pueblo, junto al antiguo lavadero. Allí el agua se helaba antes que en ninguna parte. Dentro no le esperaba nadie. Su mujer había muerto hacía diez inviernos, una madrugada como aquella, sin ruido, como se mueren las personas que no quieren molestar. Desde entonces, la Nochebuena era para Simón un trámite, una fecha que se pasaba como se pasa una cuesta empinada: agachando la cabeza.
Al llegar a la puerta encontró algo que no esperaba. Un niño. Tendría ocho o nueve años, quizá menos. Delgado, con las orejas rojas de frío y un abrigo demasiado grande. No lloraba. Eso fue lo que más le sorprendió.
—¿Qué haces ahí? —preguntó Simón, sin dureza, pero sin ternura.
—Esperarle —dijo el niño.
—¿A quién?
—A usted.
Simón frunció el ceño. Pensó en una broma, en algún encargo mal entendido, en cualquier cosa menos en un milagro. Los milagros no eran de su competencia.
—Te has equivocado —dijo—. Aquí no vive nadie importante.
El niño sonrió apenas, una sonrisa seria, casi adulta.
—Eso me han dicho todos.
Entraron. La casa olía a carbón, a humedad y a sopa recalentada. Simón encendió la estufa con movimientos lentos y seguros, como quien realiza un rito antiguo. El niño se sentó en una silla sin pedir permiso. Observaba todo con atención, como si estuviera tomando nota mental de cada grieta.
—¿Tienes hambre? —preguntó Simón.
—Un poco.
Cenaron pan duro y un caldo pobre. No hablaron mucho. Afuera, las campanas comenzaron a tocar la misa del gallo. Sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo.
—¿Y tus padres? —preguntó Simón al fin.
—No están —respondió el niño—. Nunca están cuando hacen falta.
Simón asintió. Entendía esa clase de ausencia.
Cuando terminaron, el niño se levantó.
—Ya puedo irme.
—¿A dónde?
—A seguir —dijo.
Simón sintió un cansancio extraño, una especie de tristeza suave, como si algo importante estuviera a punto de pasar y él no supiera qué hacer.
—Quédate esta noche —dijo—. No es buena noche para andar solo.
El niño lo miró fijamente. Sus ojos no eran infantiles; eran viejos, gastados.
—Usted ya me ha dado lo que tenía que dar.
Y antes de que Simón pudiera decir nada, salió. La puerta se cerró sin ruido.
Simón se quedó de pie, inmóvil. Luego miró la mesa. Allí, donde antes solo había migas, había ahora un pequeño trozo de carbón, limpio, brillante, como pulido a mano. Lo tomó. Pesaba más de lo que parecía.
No entendió nada. Tampoco lo intentó. Se sentó junto a la estufa y dejó que el fuego consumiera la noche.
A la mañana siguiente, el pueblo amaneció igual que siempre. El frío seguía, la miseria también. Pero Simón caminaba distinto. No más rico, no más joven, no más feliz quizá, pero con una certeza nueva, tozuda: aquella Nochebuena, sin saber cómo ni por qué, no había estado solo.
Y eso, para un hombre como él, era ya un acontecimiento extraordinario.
Nicanor García Ordiz, 2025.